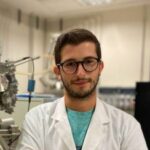Acercar la técnica de la difracción de rayos X en la caracterización de materiales cristalinos necesarios para el desarrollo de nuevos dispositivos y aplicaciones, así como la labor de los técnicos en el mundo de la investigación.
En primer lugar, se comentará con los estudiantes el tema en el que trabajo. Mi investigación se centra en el desarrollo de materiales que actúan como detectores de rayos X, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los que existen actualmente. Entre los distintos tipos de detectores se encuentran los centelleadores, materiales que presentan luminiscencia cuando son excitados con rayos X. Por eso, mi trabajo se orienta a diseñar materiales que respondan a la radiación emitiendo luz.
En el taller intentaré mostrar por qué algunas cosas brillan en la oscuridad. Desde las estrellas fluorescentes que decoran techos hasta las pantallas de nuestros móviles, todos ellos tienen algo en común: usan materiales luminiscentes. Estos materiales son capaces de absorber energía y liberarla después en forma de luz visible.
La luminiscencia es un fenómeno fascinante en el que intervienen la química, la física y la ciencia de materiales. Existen distintos tipos: la fluorescencia, que desaparece al apagar la luz, y la fosforescencia o luminiscencia persistente, que continúa brillando durante un tiempo.
En el Café con Ciencia hablaremos sobre cómo se diseñan y utilizan estos materiales, desde los pigmentos que brillan en la oscuridad hasta sus aplicaciones tecnológicas en pantallas, sensores, bioimagen médica o iluminación sostenible. Además, mostraré algunos de los materiales que hemos desarrollado en el Instituto de Ciencia de Materiales.
¿En qué consiste realizar la tesis doctoral?
¿Cómo llegar a ser profesor de universidad?
¿Cómo compaginar la investigación con dar clase en la universidad?
¿Cuál es el día a día de un científico?
¿Cuál es la formación y las calificaciones necesarias para realizar la carrera científica?
Requisitos para ser doctor
Comenzaremos hablando de la gran importancia que desempeña hoy en día la ciencia inter y multidisciplinar en desarrollos científicos de enorme impacto tales como la predicción de la estructura de las proteínas (Premio Nobel de Química 2024), área clave en la comprensión de las bases moleculares de las enfermedades y el desarrollo de fármacos; o el desarrollo de biomateriales para un amplio rango de aplicaciones que van desde el almacenamiento de energía y contaminantes a la ingeniería de tejidos (implantes). En ambos casos la simultánea movilización de conocimiento científico y habilidades técnicas en campos como la química, la física, la ciencia de materiales, la ingeniería, la medicina, la modelización computacional, y la inteligencia artificial, ha sido la clave de dichos hitos.
Después, hablaremos de la importancia de la Resonancia Magnética Nuclear en el desarrollo de fármacos y biomateriales, y de como las grandes sinergias que se dan entre esta técnica espectroscópica, la modelización molecular y la inteligencia artificial, permiten acelerar y mejorar estos procesos.
Jean-Baptiste Lamarck fue un naturalista francés que en 1809 publicó Philosophie zoologique, una obra revolucionaria para su tiempo. En ella propuso que las especies no son fijas, sino que cambian gradualmente a lo largo de las generaciones. Según Lamarck, los organismos pueden adaptarse al ambiente mediante el uso o desuso de sus órganos: si un animal utiliza mucho una parte de su cuerpo —por ejemplo, el cuello de las jirafas al estirarse para alcanzar hojas altas—, ese órgano se desarrolla más. Por el contrario, si deja de usarse, se atrofia. Lo más audaz de su teoría fue sugerir que estos cambios adquiridos durante la vida podían transmitirse a la descendencia, una idea conocida como herencia de los caracteres adquiridos.
Casi 50 años después, Charles Darwin publicaría El origen de las especies (1859), formulando la selección natural como mecanismo de evolución. Aunque sus ideas diferían, Darwin reconoció que Lamarck había sido pionero en proponer que las especies evolucionan.
Hoy, la epigenética ha reavivado parte de ese debate: sabemos que el ambiente puede modificar la actividad de los genes sin alterar el ADN, y que algunos de esos cambios pueden heredarse. Así, estudios actuales —como los publicados en Cell (2022) o The EMBO Journal (2021)— demuestran que el entorno puede dejar huellas biológicas duraderas, recordándonos que Lamarck, en parte, no estaba tan equivocado…